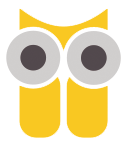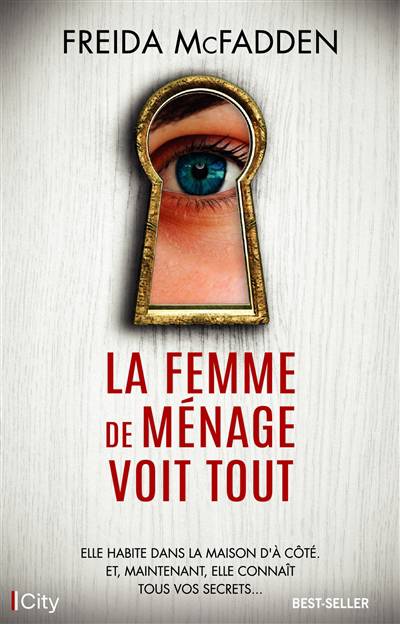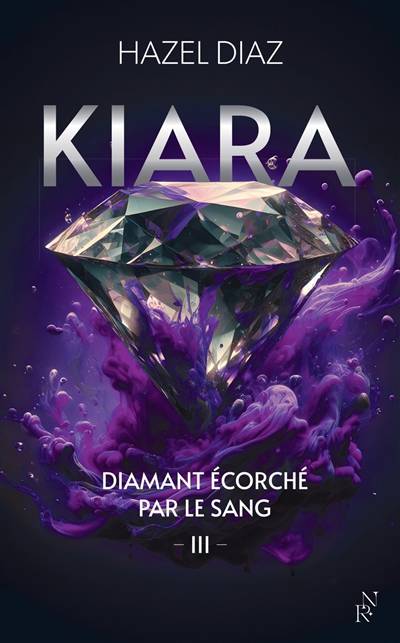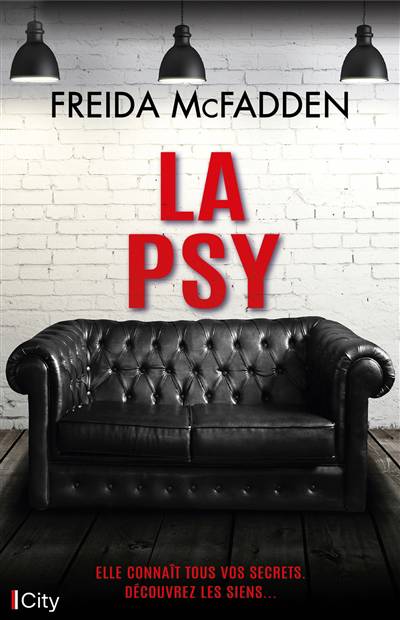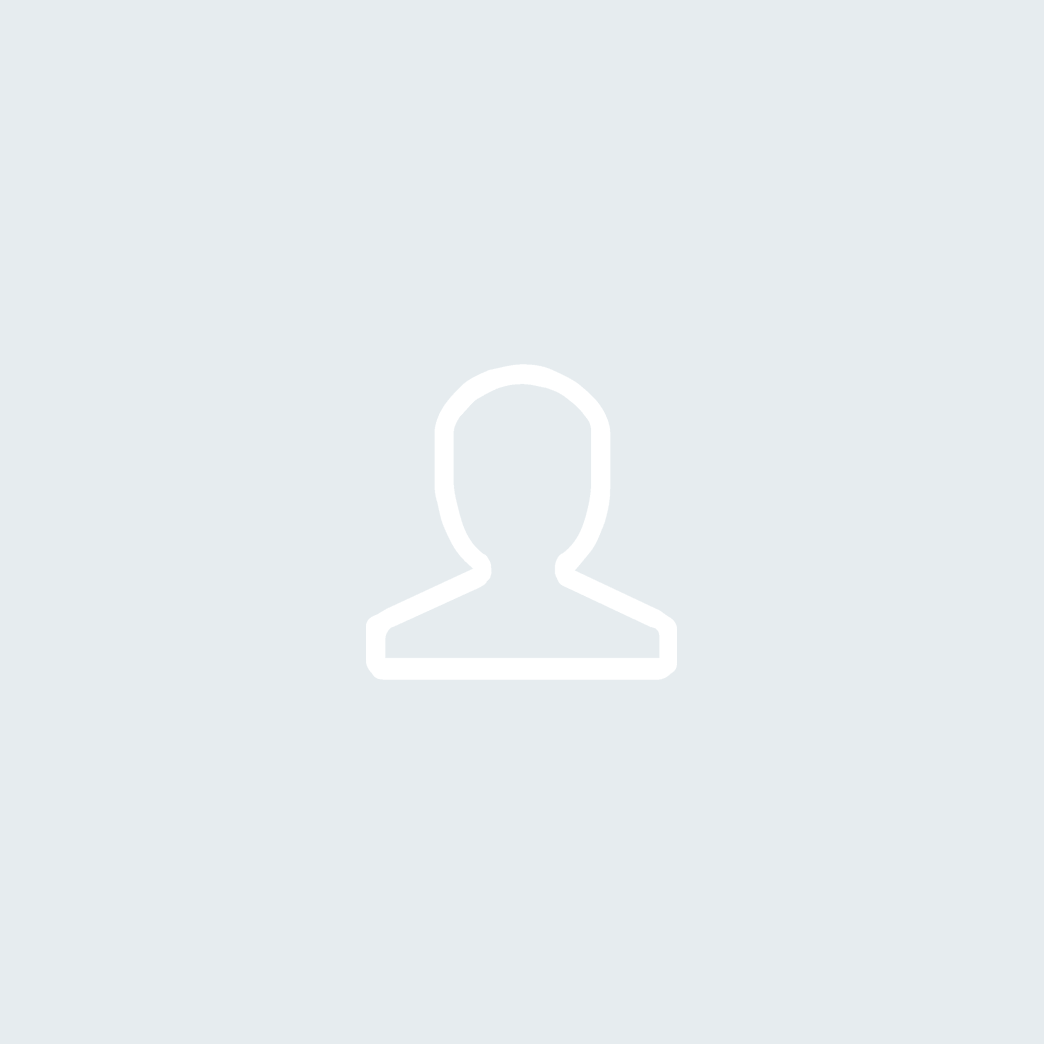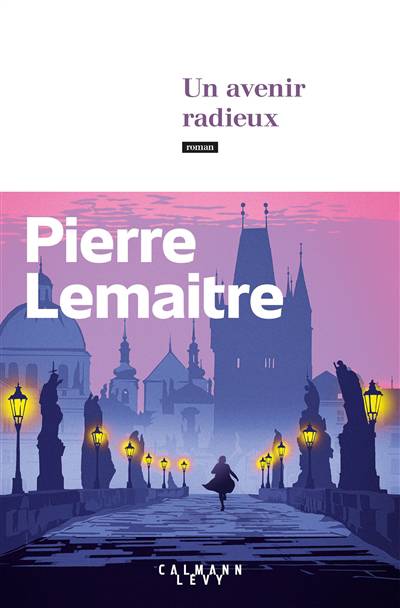
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
De la parte anterior de la obra se desprende claramente lo completamente desprovisto que está el hombre de todo bien y lo desprovisto que está de todo medio de procurarse su propia salvación. Por lo tanto, si quiere obtener auxilio en su necesidad, debe ir más allá de sí mismo y procurarlo en alguna otra parte. Además, se ha demostrado que el Señor se manifiesta bondadosa y espontáneamente en Cristo, en quien ofrece toda la felicidad para nuestra miseria, toda la abundancia para nuestra carencia, abriéndonos los tesoros del cielo, para que podamos acudir con plena fe a su amado Hijo, depender de Él con plena expectación, descansar en Él y aferrarnos a Él con plena esperanza. Esta es, en efecto, esa filosofía secreta y oculta que no puede aprenderse por medio de silogismos: una filosofía que entienden completamente aquellos cuyos ojos Dios ha abierto de tal manera que ven la luz en su luz (Salmo 36:9).
Pero después de haber aprendido por la fe a saber que todo lo que nos es necesario o defectuoso se suministra en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, en quien ha querido el Padre que habite toda la plenitud (Colosenses 1:19; Juan 1:16), para que de allí podamos sacar como de una fuente inagotable, nos queda buscar y en la oración implorar de Él lo que hemos aprendido que está en Él. Conocer a Dios como soberano disponente de todo bien, invitándonos a presentar nuestras peticiones, y sin embargo no acercarnos ni pedirle, estaba tan lejos de servirnos, que era como si a quien se le habla de un tesoro lo dejara enterrado en la tierra. De ahí que el Apóstol, para mostrar que una fe que no va acompañada de la oración a Dios no puede ser auténtica, afirma que este es el orden: como la fe brota del Evangelio, así por la fe nuestros corazones se enmarcan para invocar el nombre de Dios (Romanos 10,14-17). Y esto es lo mismo que había expresado algún tiempo antes, es decir, que el Espíritu de adopción, que sella el testimonio del Evangelio en nuestros corazones (Romanos 8,16), nos da valor para dar a conocer nuestras peticiones a Dios, hace brotar gemidos (Romanos 8,26) que no se pueden expresar, y nos permite clamar: "Abba, Padre" (Romanos 8,15).
Este último punto, como hasta ahora sólo lo hemos tocado ligeramente de pasada, debe ser tratado ahora con más detalle.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Langue:
- Espagnol
Caractéristiques
- EAN:
- 9798201126001
- Date de parution :
- 28-05-22
- Format:
- Ebook
- Protection digitale:
- /
- Format numérique:
- ePub